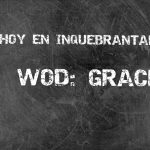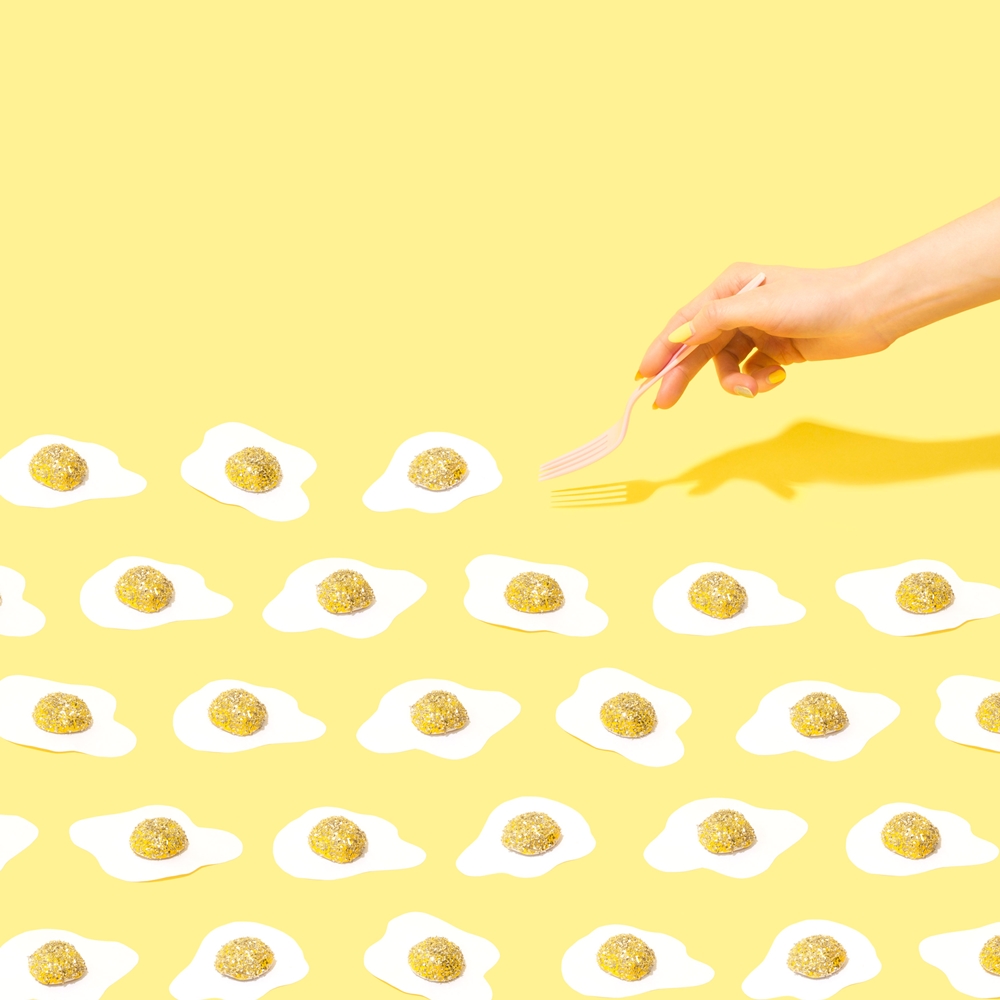
Esto va así. En una reunión de gente que medio conoces sale el tema de la comida, y cada uno pues, habla de lo típico… De que por la noche a uno le entra mucha hambre, que a otro su hijo no le come nada… Que la novia vomita y cierra la puerta del baño con llave todos los días, o que a un tipo no le gusta el arroz caldoso y su suegra lo hace duro y seco aposta… y que, «¡qué caro son los pistachos!»… Pero de repente va, y se escucha: “Yo solo como productos ecológicos, me traen los huevos de una huerta urbana. Apenas compro comida en el supermercado”.
No lo dice, pero tú lo sabes. Su mirada le delata, está diciendo alto y claro que los huevos que se toma en el desayuno valen más que tu puta vida. Y lo peor de todo, es que puede ser verdad. Eres mierda para él.
Pero profundicemos sobre este asunto, y no, no voy a hablar en este artículo sobre la comida ecológica ni nada de eso. Es mucho más interesante, filosófico y profundo. Voy a hablar del consumismo, el consumo de lo intangible. Pero antes, hablaré del consumo conspicuo. Se abre el telón.
El consumo conspicuo es un término acuñado por el sociólogo y economista Thorstein Veblen en el año 1899, hablaba sobre cómo los objetos materiales, sobre todo aquellos que son lujos innecesarios, eras exhibidos como indicadores sociales y de estatus.
Siempre hemos sido los mismos gilipollas vanidosos. Antes, hace un siglo, era mostrar los relojes de cadena cada vez que mirábamos la hora, y en la actualidad, es tener un iPhone y dejarlo sobre la mesa. Lo fue también el corsé, los abrigos de piel, la cubertería de la plata, y cosas más evidentes como las joyas y los coches. Y mucho antes, me apuesto el cuello, era tener una pluma en el pelo y un collar de huesos de mamut…
La cuestión es que antes, alguien que fuese pobre, literalmente NO podía tener un reloj de cadena en su pobre y esclava vida. Pero con el “nacimiento” de la clase media, las cosas fueron cambiando hasta nuestros días situando a una gran parte de la población en un estrato intermedio. Ahora casi todos podemos adquirir (algunos) lujos que caracterizan a los ricos.
Puedes tener un iPhone, aunque te cueste meses pagarlo y tengas la tarifa más barata y cutre. Pero lo tienes. Puedes tener un buen coche, aunque lo pagues en 20 años. Pero lo tienes. Puedes viajar a la otra punta del mundo y alojarte en buenos hoteles. —Vale, a lo mejor lo haces una vez o dos veces en tu vida, pero es un lujo alcanzable y accesible con un poco de esfuerzo y ahorro—. Puedes consumir drogas e ir a las mismas discotecas que los famosos y con suerte rozarles un codo…
Pero es que, y repito, antes era muy, muy difícil o casi imposible ni siquiera acercarse a la clase alta si eras un menesteroso. Pero en nuestra sociedad consumista, el pobre ahora puede vivir la ilusión de ser rico y de amasar ciertas riquezas. ¿A fuerza de la autoexplotación? Sí. ¿De vivir entrampado? Sí. ¿De echar muchas horas en el trabajo y no ver a tu familia? Sí. ¿Pero es qué acaso la felicidad no es eso? Gastar dinero en polladas que no te hacen falta.
A los ricos o pudientes le da igual como lo consigas. Da absolutamente igual que el que tiene pasta tenga todo lo mencionado sin esfuerzo y tú te rompas el lomo a diario (como un idiota). Eso no importa.
La cuestión es que hay que distinguirse. Y si un rico y un pobre tienen un IPhone y pagan la cuota del CrossFit, ambos tienen un Apple ultrafino, y los dos tienen un coche con llantas de 18 pulgadas y visten con la ropa de la misma marca… Algo está fallando. Y el resultado es el mismo: Poseer y ejercer la magnificencia exterior y visible de los bienes. Pura ostentación. (En mi pueblo se dice recochineo).
Pero las cosas han cambiado, y hay una nueva tendencia; y es el consumo no-conspicuo.
Ahora más que nunca, las personas adineradas van más al fisioterapeuta, al psicólogo o al terapeuta (sin reparo en decirlo) Gastan más dinero en educación y en salud. En productos elitistas como los huevos ecológicos y las lechugas regadas en agua de manantial. —Comida de la granja urbana de Eustaquio, un viejo de pelo blanco que te recoge la fruta y la verdura en su cesta de mimbre—. Todo esto, es algo que, a priori, no se luce. No se muestra con descaro, es mucho más indirecto y menos evidente. Pero igualmente es una forma de en cuanto se pueda, dejar claro que te distingues del resto.
Incluso está ocurriendo un despunte con el tema de las causas sociales. Suben las donaciones de dinero en los crowdfunding en investigaciones, para proteger el medioambiente y los animales. Hay más personas que se hacen mecenas o afiliado por causas justas… Pero no porque importe tanto el motivo, sino porque pueden contribuir económicamente. Pueden dar dinero. Les sobra. Cosa que muchos no podemos decir lo mismo. (Aquí al menos, si son causas buenas y justas, salimos ganando todos). Es una nueva forma de establecer la línea del estatus social y salirse de la mediocridad. Y encima te cubres con un halo de caridad y santificado por el pueblo.
Quizás, al principio, el CrossFit básicamente cubría esa necesidad clasista de sentirse por encima de la media. Pero a medida que va pasando el tiempo, hay que reconocer que también es una inversión en salud y mejora física, y no hablo de tener abdominales o no, sino que la comunidad ha dado un valor intangible a la marca en enteros. Ofreciendo logros y resultados reales donde otra actividad en grupo no lo ha conseguida antes. (Les Mills = Caca) Un híbrido entre los dos tipos de consumo.
Pero no es cosa exclusiva del CrossFit, ahora el marketing vende productos disfrazado de emociones, de sentimientos, de historias… Para vender esa parte invisible, ese producto no-conspicuo, más valioso incluso que la parte física y tangible. Las grandes marcas saben de esto. ¿De vender humo? Puede ser también…
Pero la moraleja de esta obra de teatro que es la vida, es que a nosotros señores y señoras; siempre, siempre nos tocará el papel de ser meros consumidores.